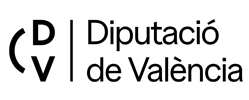Mucho después del desarrollismo pero antes de la Copa América y la Fòrmula I —cuando se exhibió a el escaparate de la modernidad más exaltada—, Valencia era una ciudad que dormía una siesta secular y beatífica. Un lugar donde convivían carromatos y seiscientos, escombros y nuevas viviendas lustrales, el Rastro y El Corte Inglés y en el cual la flacidez legislativa del Estado todavía permitía desarrollar una vida al margen de la legalidad. La palabra gentrificación todavía no había desembarcado en el vocabulario y por las noches una multitud de garitos daban amparo y bebida —sin las restricciones del ZAS— a las tribus urbanas que habían conseguido sobrevivir al día. Había punks, todavía. Y heavies, por supuesto. Y catalanistas que pedían la autonomía para el País e iban a aplecs donde flameaban quatribarrades. Y anticatalanistas que pedían la autonomía para el Reino, no iban a aplecs y ondeaban la señera barrada con azul. O reventaban plenarios. La ciudad era un escenario de batalla campal porque efectivamente parecía un campo abandonado después de una batalla, lleno como estaba de descampados donde los coches aparcaban haciendo todo tipo de contorsiones al tener que acoplarse a los desniveles del terreno. Un infierno para los urbanistas más melindrosos y un auténtico paraíso para los niños. Porque en aquella ciudad los niños todavía podían jugar en la calle, claro.
La ventaja de aquella urbe de los años 80 es que todo —los edificios, el autogobierno, los jardines del río— estaba para hacer porque todo estaba medio derruido. Le faltaba una buena mano de pintura a aquella València en la que muchas fachadas estaban por lucir, llenas de desconchones y persianas desajustadas, pero donde la gente todavía se sentaba a la puerta para ver la vida pasar, saludar a unos vecinos y despotricar de los otros. Era una capital de provincias instalada entre el blanco y el negro, expectante ante la promesa de color de una democracia apenas estrenada. El caso es que la de los ochenta acabó siendo también una década prodigiosa, sobre todo cuando llegó la autonomía y España entró finalmente en la CEE: llegaron los Fondos FEDER y sobre la ciudad empezó a caer dinero, primero en forma de llovizna discreta y después —con el boom que precedió al crack de la construcción— como un aguacero que parecía imparable pero que se paró de repente y nos dejó enjugados y enjutos.

En —prodigioso— blanco y negro son también la mayoría de las fotografías que Rafael de Luis hizo de aquella ciudad monocolor todavía enfangada en tarquín y ensuciada de hollín, pero ahíta de vida al margen de todo, como han sabido retratar inmejorablemente Rafa Lahuerta i Ginés S. Cutillas en esas dos magníficas panorámicas literarias de aquella ciudad y de aquellos momentos: el Noruega de Lahuerta —Premi Lletraferit 2020 y succès d'estime de la literatura valenciana, editada por llibres de la Drassana— y El diablo tras el jardín (Pre-textos, 2021), en la cual el prolífico autor rememora la vida de dos hermanos en El Cabañal de mediados de la década.
Ahora, que hace cuarenta años de aquella Valencia de los años ochenta, el MuVIM reúne a los tres —un fotógrafo y dos novelistas— en una mesa redonda moderada por Joan Carles Martí —responsable de la sección «Valencianeando» del LEVANTE-EMV y jefe de su sección de Cultura— para rememorar y conmemorar aquella ciudad perdida que todavía vive a hurtadillas, sin embargo, bajo la piel rutilante de la moderna y vigorosa metrópolis manejable que es ahora València. Ciudad colorista de fachadas lustrosas y nada remendadas, de barrios gentrificados sin apenas solares, salpicada de bibliotecas y agencias de lectura municipales, museos de nueva planta, hoteles suntuosos y restaurantes gourmets con sabores de todas partes. Una pequeña ciudad grandilocuente que es destino turístico gracias, entre otras cosas, a unas fiestas josefinas que han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una ciudad plenamente europea, sin país y sin reino, amable y homologable. En la que no se puede jugar en la calle. Ni aparcar donde se quiera. Ni sentarse al fresco. Ni vivir —ya— una vida a la intemperie de la ley.

Entrada gratuita, pero aforo limitado.
Las entradas empezarán a repartirse a partir de lqs 18:30 h en el Punto de Información del vestíbulo del museo
Sin entrada no se podrà acceder al Salón de Actos
Se debe llevar correctament puesta la mascarilla durante todo el acto