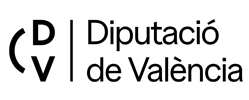Cuando se empezó a implantar en algunas casas a finales del siglo XIX, no estaba tan claro el uso que se le podía dar a ese nuevo y revolucionario invento llamado teléfono. Marcel Proust lo utilizaba sobre todo para oír ópera sin moverse de su casa: el servicio se llamaba teatrófono y causó furor entre las clases adineradas de la época. Quien se extrañe por ese uso espurio haría bien en pararse a pensar cuál es la prestación de nuestros actuales móviles que más utilizan las nuevas generaciones: no es hablar (eso es demasiado caro) ni escribir (eso es demasiado cansado), sino tomar fotografías o grabar videos. Los teóricos al uso dicen que la tecnología no es más que la prolongación por otros medios de nuestras propias capacidades físicas. Convendría añadir que la tecnología también amplifica nuestros desórdenes psíquicos y amplía su radio de acción social. Y entre esas alteraciones psicotrópicas, sin duda destaca el amor. Sobre todo en su fase primitiva y más confusa, el enamoramiento.

Los teóricos al uso dicen que la tecnología no es más que la prolongación por otros medios de nuestras propias capacidades física
En Pijama para dos todo empieza con un embrollo tecnológico: por un error de la compañía, un hombre y una mujer comparten línea telefónica. Ese es el punto de arranque de una comedia de enredo clásica en la que el espectador siempre tiene más información que los propios protagonistas, especialmente la que maneja el personaje femenino, modelo de ingenuidad diegética y emocional. Por su parte, uno de los protagonistas masculinos de El declive del imperio americano rememora la angustia que le producía la simple posibilidad de que sonara el teléfono y una de sus tantas amantes hiciera saltar en pedazos su —supuesta— felicidad conyugal. Pero en ambos casos el teléfono es todavía un aparato fijo, inmóvil y atado al hogar. Lejos de él, el individuo todavía estaba a salvo. Quién de los más veteranos no recuerda con nostalgia aquellos tiempos en que uno podía estar ilocalizable y no suponía una afrenta imperdonable no contestar al teléfono o dejar que se activara el contestador aunque estuviésemos en casa. Si existe eso que llamamos libertad, sin duda es analógica.

Quién de los más veteranos no recuerda con nostalgia aquellos tiempos en que uno podía estar ilocalizable y no suponía una afrenta imperdonable no contestar al teléfono o dejar que se activara el contestador aunque estuviésemos en casa
Ahora las cosas han cambiado y mucho. En Perfectos desconocidos el teléfono ya no es un dispositivo anclado a un lugar, es un mecanismo de anclaje tecnológico del individuo. El argumento de la película, que es un remake de un film italiano anterior, desarrolla una pregunta inquientante: ¿es recomendable, en una relación sentimental, conocerlo todo de la otra persona? No es cuestión menor ni baladí, pues el número de parejas rotas por obra y gracia de alguna aplicación social del móvil es tan notable que ha alcanzado ya reconocimiento estadístico. Si el programa de la Ilustración —tan racionalista él— descansaba sobre el presupuesto de que el conocimiento aseguraba la felicidad, puede que en el caso de los sentimientos la ignorancia sea más apropiada para salvaguardar nuestra salud emocional. Es un tropo clásico, este de la ignorancia feliz, que se remonta cuanto menos al Eclesiastés — «porque en la mucha sabiduría hay mucha tristeza y quien añade ciencia añade dolor», decía la Biblia del Oso (1569)— y del que se ocupó hasta Kant o, entre nosotros, el Azorín de La voluntad.

¿Es recomendable, en una relación sentimental, conocerlo todo de la otra persona?
El grado de especulación de Her, la película de Spike Jonze, es todavía mayor y más audaz. Y es que pudiera ser que algún día el teléfono sirviese, no sólo para relacionarnos con otras personas, sino para mantener relaciones con entes virtuales. Con el propio teléfono. Puede que así evitemos que la naturaleza inestable y desordenada del deseo perjudique nuestra estabilidad afectiva, dada la difi cultad que tiene consumar físicamente una relación así. Pero quizá la fría lógica o la racionalidad extrema aplicada al amor también cree otras —nuevas— disfunciones emocionales, como el director de esta distopía concernista acierta a sugerir.