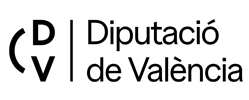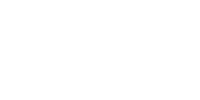“He aquí donde confluyen la unidad práctica y la elevada moral de nuestras obras naturalistas que experimentan con el hombre, que desmontan y reconstruyen pieza por pieza la máquina humana con el fin de hacerla funcionar bajo el influjo del medio” (Émile Zola: La novela experimental. Santiago de Chile: Nascimento, 1975, p. 45).
“Mi mente siempre estuvo puesta en la gente humilde, no en los señores, los políticos o alguien de renombre. Quería transmitir la vida de gente sencilla que tiene que vivir como la hierba (…). El cine es una forma de imaginería visual, y también un arte. Me interesaba profundamente crear dentro de esta forma de arte. En Japón hay un proverbio que dice: «El ojo puede expresar tanto como la boca»” (Joan Mellen: “Interview with Kaneto Shindo”. En Voices from the Japanese Cinema. New York: Liveright, 1975, pp. 80 y 86).
Ficha técnica. Título: 裸の島, Hadaka no shima. Dirección y guion: Kaneto Shindô. Fotografía: Kiyomi Kuroda. Música: Hikaru Hayashi. Intérpretes: Nobuko Otowa (Toyo, la madre), Taiji Tonoyama (Senta, el padre), Shinji Tanaka (Tarô, el hijo mayor), Masanori Horimoto (Jirô, el hijo menor). Producción: Kindai Eiga Kyokai [Sociedad de Cine Moderno]. País: Japón. Año: 1960. Duración: 96’.
Sinopsis. Una familia de cuatro miembros son los únicos habitantes de una pequeña isla, en la que luchan cada día para regar sus cultivos.
Premios: 1961. Gran Premio en el segundo Festival Internacional de Cine de Moscú, con El cielo despejado (Chistoe nebo, Grigori Chukhrai, URSS), y en el que actuó como miembro del jurado Luchino Visconti. 1962. FIPRESCI - Jurado de la Crítica Internacional, 7ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. 1962. Mejor película extranjera del año, National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos). 1963. Mejor película en los BAFTA (Academia de cine británica).
LA PELÍCULA. Estamos en una época de grave crisis ambiental y poco a poco la gente va tomando conciencia de ello. Como este curso hemos comprobado, el cine nos permite aunar conocimiento, emoción y compromiso ante los retos ambientales. En este sentido, el agua no se puede reducir a una sustancia mineral o a un recurso, sino que debe entenderse como parte de una ecología “animada” y de una geología de la pertenencia, y como un bien que forma parte del patrimonio natural y cultural. En la última sesión, dedicada a La princesa Mononoke, ya comentábamos que, tradicionalmente, Japón ha demostrado tener en la más alta estima el mundo natural. Ello se debe al espacio vital que ocupan, machacado por sus condiciones geográficas, climáticas y tectónicas, y a haber sido los primeros y únicos en haber padecido los efectos de la destrucción atómica. A ello añadíamos que sus artistas, en particular, los cineastas, han representado y reinterpretado la naturaleza de forma diversa. Entre ellos, ha ocupado un lugar destacado Kaneto Shindô (1912-2012), guionista de más de 200 películas para grandes realizadores y director de casi medio centenar entre las que cabe mencionar la de hoy, Los niños de Hiroshima (1950), Madre (1963), Onibaba (1964) o El gato negro (1968).
La isla desnuda, mezcla de belleza y desesperación, ofrece con un cuidado exquisito y obsesivo la dureza del trabajo agrícola hasta convertirse en una loa al mismo y al contacto directo del ser humano con la naturaleza, en un afán por sobrevivir sin discursos grandilocuentes. Es como si no hubiera nada que decir: así son las cosas, así deberían ser y así serán. Este es el naturalismo cinematográfico de Shindô, quien, no en vano, procedía de una familia rural. Las dificultades y el ritmo de la vida de estos agricultores calan hondo en el espectador atento, con el que es exigente, por su lentitud inicial, por su ausencia de palabras, por ofrecernos un retrato sobrio, pero lleno de poesía, mediante diversos marcos y ángulos, de lo que podría ser el Japón tradicional o el de la postguerra con una economía debilitada y con el continuo sacrificio de sus pobres gentes.
Para animar la discusión
(1) ¿Cómo marcan las estaciones la estructura del relato visual?
(2) ¿Cómo se manifiesta la naturaleza a través de los cuatro elementos?
(3) ¿Por qué la película es silenciosa? ¿Qué razones ha podido tener Shindô para proceder así? ¿No será para expresar los sentimientos de los campesinos? ¿No será que el silencio es la mejor palabra del mundo rural? Ante el silencio, ¿no es la música la que va sirviendo de contrapunto a las emociones que se van dilatando en el tiempo? ¿Cómo?
(4) ¿Cómo se revela el amor entre los miembros de la familia? Es obvio que Shindô ama a sus personajes. Pero ¿cómo los enaltece?
(5) En dos ocasiones, la madre derrama el contenido de un cubo de agua. ¿Cuáles son las consecuencias?
(6) La película encierra una curiosa paradoja. ¿Puede identificarla?
(7) A nivel simbólico, ¿no es la isla un personaje tan vivo que necesita que lo alimenten y lo cuiden? ¿Acaso se diferencia entre lo humano y lo animal?
(8) ¿No hay un marcado contraste entre la magnitud de los espacios y la (aparente) pequeñez de las tareas que realizan los protagonistas?
(9) ¿No hay cierta relación entre la historia narrada y el mito de Sísifo? ¿No se muestra la lucha extenuante, pero esencial, del ser humano frente a los elementos y se convierte en una metáfora de la vida?
(10) ¿Está la película exenta de espiritualidad? ¿Cómo se presenta la muerte? ¿Puede explicarlo? ¿Algún resto de budismo o sintoísmo?
Jesús Alcolea